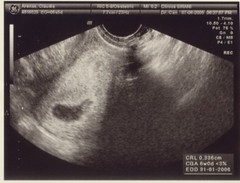Hoy dia salieron buenos articulos en Radar, este el primero de ellos.
Una inmensa historia de amor
¿Qué podía hacer Peter Jackson después de la trilogía de El señor de los anillos, esa obra titánica en su realización (un año de filmación ininterrumpida en escenarios naturales) y descomunal en sus resultados (17 Oscar, más de diez horas de épica como hacía décadas no se veía)? Sentarse sobre los laureles y descansar un poco. Pero no: apenas dos años después estrena una remake de King Kong. Y con un extra: está filmada en los estudios de Jackson en Nueva Zelanda, con los que aspira a erigirse en un serio contrincante de Hollywood por el título de La Nueva Meca. A la espera del estreno, José Pablo Feinmann reconstruye el nacimiento de la triste historia de amor entre el mono enamorado y la rubia californiana truncada por esa bestia civilizada que es el capitalismo. Además, una guía de personajes y diferencias entre la original y la remake.

Hay amistades con futuro. La que establecieron –una vez terminada la llamada Primera Guerra Mundial– un teniente coronel y un capitán de la Cruz Roja norteamericana fue una de ellas. El teniente coronel era Merian C. Cooper y había sido un héroe de la aviación en Francia, algo que tal vez no sea fácil. El capitán era Ernst B. Schoedsack y era fotógrafo de la Cruz Roja de los Estados Unidos, algo tal vez más sencillo. Lo dicho: se hacen amigos. Y en lugar de emborracharse, ir a burdeles de baja o alta categoría –en busca de lo que fuere– y comer platos exquisitos hasta saciarse, como suelen hacer los amigos, deciden ir a países exóticos y hacer documentales. Ya estamos cerca del nacimiento de King Kong.
Cooper y Schoedsack deambulan, creativamente, por Asia Central, por Siam, por Sumatra y sus selvas con frecuencia impenetrables y siempre amenazantes. Se trata, para ellos, de incursionar en el corazón de lo exótico, lo extravagante. Son occidentales y el occidental es un ser urdido por la curiosidad, por el conocimiento –que siempre deriva en dominio y en falsificación– de lo Otro. Chateaubriand y Nerval, poseídos por la pasión romántica de lo exótico, supieron recorrer Oriente. Encontraban ahí lo que no encontraban en Europa: la diferencia, la exaltación de lo distinto, el motor de lo imaginario. “Oriente (escribe alguien que sabe mucho de todo esto) era casi una invención europea y, desde la antigüedad, había sido escenario de romances, seres extravagantes, recuerdos y paisajes inolvidables y experiencias extraordinarias” (Edward W. Said, Orientalismo). Cooper y Schoedsack, entre tanta exaltación, compran los derechos de una famosa novela: Las cuatro plumas, una típica historia colonialista del británico A.E.W. Mason, que muchos, alguna vez, han leído. Sobre todo porque la publicó la mítica Colección Robin Hood. Era la historia de un oficial despreciado por sus compañeros de armas por resistirse a ir a ese revoltoso territorio del Imperio Británico llamado India, donde Rudyard Kipling se vestía de frac y tomaba el té a las cinco de la tarde para no dejar de ser un hombre civilizado. No fue casual que Las cuatro plumas sedujera a nuestros dos amigos: unía el concepto del honor típico del hombre blanco con el de la rebelión irracional y barbárica de los nativos de las colonias. También King Kong sabrá rebelarse y tal vez sea ése uno de sus temas axiales: la historia de una rebelión impulsada por el amor.
Cooper y Schoedsack llegan a una cumbre claramente más elevada que los afanes colonialistas de Las cuatro plumas: en 1932 filman El malvado Zaroff, cuyo título en inglés roza la intriga poética: The Most Dangerous Game. Este film (que vi en casa de Diego Curubeto porque, conjeturo, era uno de los pocos que podía tenerlo y en DVD) se extiende a sólo 63 minutos y tiene mucho de lo que habrá de tener King Kong, que Cooper y Schoedsack harán un año más tarde. Aquí está Fay Wray (la rubia que Kong amará) y también Robert Amstrong (el productor de Hollywood que trasladará a Kong de su, para él, idílica isla a la jungla de asfalto neoyorquina). También está Joel McCrea (el héroe) y está Leslie Banks, que se mete en la piel de ese ruso loco y malvadísimo que es el Conde Zaroff. El Conde los recibe en su isla y les muestra, luego de algunas frías señales de bienvenida, una cicatriz que tiene en el cuello: se la ha propinado un león. ¿Por qué?, preguntan sus huéspedes, ajenos a lo que les espera. Zaroff explica: él sale a cazar fieras entre la maleza de la isla y un león enfurecido le infirió ese tajo que lo humilla y, a la vez, testimonia su valentía. Brevemente: Zaroff arroja a sus invitados a la selva y sale tras ellos para darles caza, tal como acostumbra a hacer con sus fieras. El film tuvo una notable remake en la que Trevor Howard, un nazi escondido en la maleza amazónica, persigue a Jane Greer (la heroína infame de Retorno al pasado) y a Richard Widmark (Tommy Udo, entre otros setenta y cuatro films). La peli de Cooper y Schoedsack exhibía cabezas tronchadas por Zarkoff y otras escabrosidades que la censura mutiló. Como fuere, nuestros amigos utilizaron gran parte del material de Zarkoff para la inminente King Kong, film que los llevaría a la gloria definitiva y a una eternidad que sería arduo negarles, dado que Kong vivirá en tanto viva este planeta. Acaso poco.
King Kong es un film de monstruos, presumiblemente uno de terror, pero es, antes que nada, una historia de otro tipo, algo que no podía esperarse de un gorila. Es una historia de amor. La historia de un gorila enamorado de un objeto nuevo que se le aparece en una esfera de lo real que, para él, se limita a la geografía de una isla remota, perdida en el tiempo. Ese objeto es una rubia. Kong había visto muchas cosas en su vida tediosa y lenta, prehistórica: dinosaurios, nativos y nativas del lugar, hogueras y sacrificios en su honor. Nada que pudiera interesarle demasiado a nadie, nada a lo que ya no estuviera acostumbrado, algo que sólo podía despertar la curiosidad de Cooper y Schoedsack y, por supuesto, la de Claude Lévi-Strauss, que aún perseveraba en no asomar por este mundo. La historia es simple y en su simpleza está su poderío: un film-maker de Hollywood (Robert Amstrong) viaja a una isla remota con una starlet toda ella rubia (Fay Wray). Algo buscan, algo sospechan: habita en esa isla prehistórica un enorme monstruo al que se le llama King Kong. Los nativos lo consideran un dios y le ofrecen sacrificios. Amstrong sabe que su arma no puede fallar. ¡Kong no conoce el poder de una rubia californiana!
Los nativos atacan a los recién llegados. Pero nada sucede que merezca nuestra extasiada atención hasta que el gran mono encuentra a Fay y la deposita sobre su enorme mano, la mira, le suelta los breteles de su escasísima vestimenta, mira sus piernas que se agitan algo locamente, la baña en una tierna cascada y ni por asomo piensa en comérsela como no sea con los ojos. Ignora que Wray es la carnada que Amstrong le sirve para atraparlo. Lo atrapa y lo lleva a la ciudad de Nueva York. Antes, todavía en la isla, vemos a Kong vencer a un dinosaurio, uno que se había salvado del meteoro que liquidó a todos, uno que venía de las páginas morosas de Un mundo perdido de Arthur Conan Doyle, donde no trabaja Sherlock Holmes, o uno que se reservaba para hacer lo suyo en Jurassic Park y al que Kong salvó de Spielberg. Como fuere, Kong lo despanzurra en un alarde de fiereza. Sabemos que este gorila lo puede todo.
Una vez en Nueva York sabemos de qué trata tanto alboroto. Se trata de la pérfida civilización monetarista que se ensaña con este supuesto monstruo de la prehistoria y le impide amar a su rubia. De donde vemos que Kong, lejos de ser un victimario, es una víctima. La historia (basada en un bosquejo de Edgar Wallace, autor de malas novelas policiales que salían en la Serie Amarilla de Tor, algo que sólo Juan Sasturain sabrá a esta altura de los tiempos) se interna en vericuetos psicoanalíticos y arroja significantes por todos sus poros. Kong es exhibido, encadenado, en un teatro inmenso y obscenamente lleno de millonarios curiosos. La gula capitalista lo transforma en una mercancía circense. El espectáculo deviene catástrofe: el Mago (Amstrong) no puede contener a su criatura. El monstruo, tal como el de Frankenstein, rompe sus cadenas y sale a las calles. Los espectadores, los ávidos impuros, los mirones repugnantes que habían pagado sus localidades para ver la humillación de ese inmenso, descomedido mono, huyen como ratas. Kong va en busca de su amor. Fay Wray es una rubia bella y frágil. También ella, contradictoriamente, teme las dimensiones del mono, teme a Kong. Se sabe: lo teme y lo desea. Es este me doy y me niego de la rubia lo que despierta la libido, prehistórica o no, de Kong. Se trata de una relación imposible. Ni Fay podrá satisfacer a Kong ni Kong a Fay. Ella es muy pequeña para él. El es demasiado grande para ella. El amor de Kong, sin embargo, no tiene ni conoce límites. Tal vez él sólo pretenda bañar otra vez a su pequeño objeto de deseo en la cascada de la isla prehistórica, sólo eso. De modo que la busca hasta que la encuentra. Que ella grite aterrada no lo altera. En un film de terror las chicas que los monstruos se procuran siempre gritan. Pero la estridencia es una cara del amor, con frecuencia su punto más alto, orgásmico. Cuando Kharis, la momia, alza en sus brazos a la heroína, a quien él siempre confunde con la princesa Ananka, su amor imposible, la chica grita con ineludible estridencia. Nada de esto pareciera detener a los monstruos. Ni Kong, ni Kharis, ni menos aún el refinado Conde Drácula (un verdadero acosador sexual) se detienen por los gritos de sus víctimas. Saben que ellas les temen y eso los excita. O más aún: los desquicia sexualmente. Las chicas no temen lo que ellos creen que temen. Los monstruos creen que las heroínas gritan porque actúan una resistencia no verdadera que cederá no bien estén juntos, y solos, y el amor se exprese sublime y expansivo. Las heroínas gritan por miedo. A dos cosas: 1) a perder el mundo que conocen; 2) a la potencia sexual del monstruo. Kong ofrece su gigantismo, su rusticidad prehistórica desde la que anuncia algo siempre barbárico: el tamaño sí importa. Kharis ofrece el ritual de una muerte que los hará eternos y sagrados. Drácula ofrece una inmortalidad demoníaca, abiertamente crepuscular y romántica.
Kong abandona su destino de mercancía del eterno circo capitalista y huye con su amor. Trepa, con ella, a las cumbres del art déco, al Empire State. Ahí, en lo alto, tiene lugar el momento más sublime de la historia: unos aviones artillados, unos aviones insidiosos con metralletas que tabletean y erosionan la piel del héroe solitario, giran locamente alrededor de Kong, que sujeta a su amada. Kong les arroja zarpazos letales (algunos, no todos) a esas artefactos de guerra, expresión perfecta, cifra esencial de la tecnología de la modernidad, acostumbrada a hacer la historia con la guerra, pariéndola. Fay grita y sacude sus piernitas. Kong sabe, de pronto, que está perdido, que sus fuerzas sobrenaturales lo abandonan, que no es un dios o, al menos, no un dios imbatible. Deja, con infinita ternura, a Fay en la cumbre del edificio déco y cae al abismo. Muere y Amstrong dice una de las frases más perdurables del cine. Tanto como “el mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos” o “vamos a casa, Debbie” o “¡top of the World, Mom!”. Dice: “Fue la bella la que mató al Monstruo”. Todo, ahora, está claro: King Kong murió por amor en un mundo de canallas.