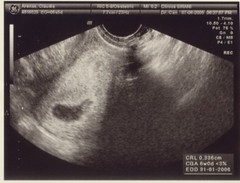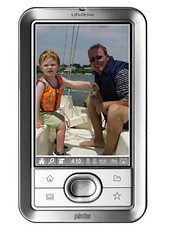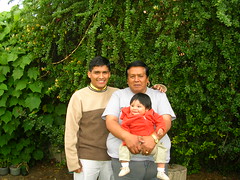Cine > El terror ya no es lo que era
No nos une el amor sino el espanto
La llamada, El grito, Agua turbia, Tierra de los muertos, La masacre de Texas, La casa de cera: ¿por qué las películas de terror son todas remakes de películas japonesas o de películas de los ‘70?

Una pregunta más o menos inquietante: ¿cuándo fue la última vez que las películas de terror nos asustaron de verdad? Otra, quizá más inquietante todavía: ¿las últimas películas que verdaderamente nos asustaron, eran películas de terror? Puede que, cuando el género no satisface esa necesidad, su función recaiga en otro tipo de películas: dramas más o menos realistas, ficciones políticas, catástrofes.
Sobre una cosa, al menos, parece haber cierta coincidencia: para fines de los años ’80 ya nadie se asustaba con las enésimas resucitaciones de Michael Myers (el asesino de la saga Noche de brujas), Jason Voorhees (Martes 13) y Freddy Krueger (Pesadilla), y estaba bastante claro que tampoco se lo proponían. Lo último que pretendía el cine de terror de consumo adolescente (es decir, casi todo el cine de terror de la época) era provocar miedo; y los guionistas y directores más avispados reconvirtieron sus series a tiempo, haciendo todo lo posible por inyectarles sentido del humor y autoconciencia, para reinventarlas como parodias de lo que habían empezado siendo. En este sentido, Freddy Krueger les ganó la carrera a sus colegas, que siguieron por años su anodina secuencia de achuramientos de teenagers. Y fue precisamente Wes Craven, el creador de Freddy –y de un par de los títulos “seminales” del cine de terror de los ’70– quien en los ’90, cuando el negocio estaba agotado, reapareció “triunfalmente” con Scream. Pero si bien pareció que esta nueva saga había llegado para revivir el género, lo que hizo en realidad fue terminar de decretar su muerte por la vía de la posmodernidad. Scream era lo que John Carpenter –todo un clasicista en gustos cinematográficos– llamó “la oleada del horror posmoderno”, diseñada para gente que se cree mucho más inteligente que las películas que consume; segura de poder desentrañar los mecanismos que hacían funcionar todo ese trash de la década anterior, de enumerar todas y cada una de sus reglas y de anticipar y desarmar sus trampas.
Sólo cinco años después de la aparición de Scream el cine norteamericano pareció recuperar algo de respeto por el miedo. Entonces llegaron Sexto sentido y El proyecto Blair Witch. Ambas fueron éxitos enormes que se tomaron a pecho la misión de infundir algún temor en el público. Un retorno a los miedos primitivos, a terrores infantiles, se dijo –los fantasmas de quienes no murieron en paz, las brujas que habitan los bosques–, el miedo a la oscuridad; a cosas menos tangibles que un psicópata con un hacha; más interesadas en el suspenso, en la incertidumbre y en muchos casos en supersticiones de la vida cotidiana y leyendas urbanas (en esta exploración, muchas de las nuevas películas fracasaron, pero otras encontraron algo verdaderamente nuevo: en Destino final, la amenaza proviene de los electrodomésticos más comunes; el miedo es el miedo a subirse a un avión que en una de esas estalla en el aire).
Agotadas las diez mil maneras de despanzurrar a un adolescente, Hollywood volvió a concebir el cine de terror como un género que podía venderse a un público adulto y por el que se podían arriesgar, entonces, muchos millones de dólares y hasta firmar contratos con superestrellas. Hay una secuencia que va de cinco, seis años atrás, de films como Sexto sentido, al cine de terror del nuevo milenio, y que pasa obviamente por un caso como el de Los otros, de Alejandro Amenábar, y en el que se puede ver alguna conexión con la ola de remakes occidentales del cine de fantasmas japonés (la última de las cuales es Agua turbia, que se estrena esta semana). La otra vertiente del nuevo terror norteamericano se compone de las remakes y secuelas tardías de hitos del horror de fines de los ’60 y los ’70 (desde El exorcista: el comienzo, hasta La masacre de Texas, pasando por El amanecer de los muertos, la inminente El terror de Amityville y la flamante Tierra de los muertos), que, producidas después del 11-S, se pusieron a tiro para todo tipo de interpretaciones sociológicas y políticas.
70 años de disgustos
Axel Kuschevatzky, creador y director de la revista especializada en terror y ciencia-ficción La Cosa, suscribe, a este respecto, la tesis de lo que los académicos norteamericanos llaman estudios integrados sobre el género; “tesis que tratan de relacionar movimientos de modas y tendencias de consumo con el contexto”. Y menciona dos libros esenciales que examinan el fenómeno desde esta perspectiva: The Monster Show, una historia cultural del horror, de David Skal, y Seeing Is Believing, de Peter Biskind. “Ambos autores trazan ciclos de aparición del terror y la ciencia ficción”, explica Kuschevatzky: “Para Skal, frente a situaciones tales como temores institucionales, una guerra o alguna crisis de gobierno, en un plazo bastante inmediato se da una suerte de boom del cine de terror. Skal identifica el boom de películas de terror de principios de los ’30 de la Universal –con Drácula y Frankenstein– con la Depresión. El principio del segundo boom de la Universal, que fue en 1941, con El lobo humano, protagonizada por Lon Chaney Jr. durante la Segunda Guerra. Con el pico de la Guerra Fría, o sea desde mediados de los años ‘50, aparecen las películas de los monstruos atómicos y reaparece el terror gótico con las películas de la Hammer en Inglaterra, los films de Ricardo Freda y Mario Bava en Italia y las películas basadas en cuentos de Edgar Alan Poe hechas por Roger Corman. La derrota de Vietnam y el Watergate explicarían el boom siguiente, que iría desde El exorcista y todas sus imitaciones y continuaciones hasta La profecía”. ¿Y qué pasó en los ’70, una década tan fecunda en mitos cinematográficos originarios? Hay sucesos aún más específicos que Vietnam, señala Kuschevatzky: “Wes Craven dice que sus films Las colinas de los ojos malditos y más Last House On The Left, vienen a ser algo así como el final del hippismo; reflejan la aparición del Clan Manson: convierten el sueño de volver a lo natural de fines de los ‘60 en una pesadilla. El clan Manson era una versión sanguinaria y perversa de la fantasía de la comuna hippie. Muchas de estas películas giran alrededor de clanes familiares: es el caso de La colina... y el de El loco de la motosierra (primera versión de La masacre de Texas)”. Como estas películas, agrega Kuschevatzky, no se estrenaron en la Argentina en su época debido a la censura, sólo pudimos verlas descontextualizadas, que es un poco el problema al que se enfrentan sus remakes actuales. “Hoy, si bien la remake de Texas Chainsaw Massacre está bien, la idea de una familia de caníbales es mucho menos perturbadora que hace treinta años. Este cine fue absorbido por los estudios, y estas películas que fueron distribuidas originalmente por compañías chiquititas hoy son distribuidas en todo el mundo por grandes corporaciones.”
Como telón de fondo y tiro del final para toda una época, por supuesto, el Watergate: “Es muy significativo el descubrimiento de Nixon como un estafador”, propone Kuschevatzy. “La caída de esa imagen paterna aparece también en los padres de las películas que no logran sostener a sus familias en momentos de tensión como pasaba con el senador en La profecía o con el personaje de James Brolin en Aquí vive el horror”.
Para los ’80, al comienzo de la salvaje era Reagan, corresponde toda la serie de asesinatos de adolescentes mencionada al principio; pero Kuschevatzky rescata otro aporte específico de Skal sobre la década: “Casi a fines de los ’80 hay un nuevo boom vinculado estrictamente con lo físico, con la moda de las cirugías estéticas y con la aparición del sida. Se ejemplifica con películas como La mosca, de Cronenberg, donde el terror tiene una forma física muy concreta –un tipo que tiene una enfermedad por la cual se le caen pedazos del cuerpo–, y con El ansia, donde el vampirismo se transmite a través de la sangre”.
El miedo al miedo
Si las remakes de films de terror de los ’70 quedaron vaciadas respecto de las inquietudes que impulsaron a los films originales y no alcanzan a reflejar el tipo de locura que se respira en los nuevos tiempos, puede que esa función haya recaído en la línea que vincula películas de terror psicológico como Sexto sentido con las remakes de films japoneses de fantasmas. Películas como La llamada y El grito no terminan de occidentalizar la larga tradición de cuentos de fantasmas nipona que dio lugar a Ringu o Ju-on (sus respectivos originales), sino que parecen más bien tomar los elementos de suspenso puro, de terror psicológico, de inquietud y de miedo a lo desconocido. Es que la forma, tan específica, de representar a los espectros en el cine nipón (que proviene en parte del teatro) no termina de cuajar en el cine de terror norteamericano. Al menos esto es más claramente así en la primera de las dos, que fue, sugestivamente, la más exitosa. Podría arriesgarse que la conexión con los públicos occidentales pasa antes que nada por la idea de lo imprevisible, de un círculo infinito de desgracias que caen azarosamente y se reproducen en situaciones y ambientes cotidianos (la videocasetera, el teléfono que suena cargado de malas noticias). El miedo mayor en estas películas parece ser el miedo a vivir aterrorizados.
Pero lo más sugestivo del Hollywood que mira hacia Oriente en busca de nuevos relatos es que todavía no se haya animado a meterse con el otro cine de terror nipón, uno de ribetes apenas fantásticos y con un anclaje bien real, como son las películas de suicidios y masacres adolescentes, al estilo de Batalla real y The Suicide Club. Puede que Elefante, de Gus van Sant, venga a cumplir con esa función en el cine norteamericano, pero todavía la industria parece estar lejos de reconocer que es ahí donde se aloja el verdadero potencial del cine para provocar terror.
De Dracula a Batman
Y si se reconoce que los grandes terrores sociales pueden encontrar canales incluso más aptos que el propio cine de terror –de vuelta: cine de conspiraciones políticas o catástrofes que, a la manera de El día después de mañana, plantean grandes alertas sobre responsabilidades científicas e institucionales–, nada sería más elocuente en este sentido que Batman inicia: una película de terror envasada como cine de superhéroes. El director y coguionista Christopher Nolan decidió apostar a cierto “realismo” (al menos alejado de la artificiosidad de los films anteriores del personaje) y transformar al miedo en la médula de la historia: el miedo es el gran motivador del héroe, el componente principal del arma de sus villanos y el gran desorganizador de la vida urbana; una amenaza permanente. Para bien o para mal, la paranoia desatada por el 11 de septiembre obligó –a público, críticos y cineastas– a resignificar toda la producción del género a la luz (o la oscuridad) del nuevo estado de cosas. Al borde del infarto, mientras los trípodes gigantes vuelan todo en pedazos y asesinan terrícolas sin piedad, la nenita rubia de la Guerra de los mundos le pregunta a papá Tom Cruise: “¿Son los terroristas?”.
Ni hombres lobos, ni monstruos radiactivos, ni familias de caníbales, ni asesinos seriales; nuestros nuevos fantasmas, el verdadero miedo, es el miedo a vivir con miedo sin saber con miedo a qué.